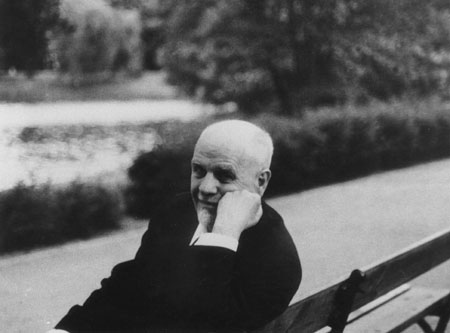Dice el proverbio que si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas, pero poco de esta sabiduría popular se aplica hoy. Vivimos en una sociedad verborreica, a la que le urge más hablar que decir, que se ve expuesta a innumerables estímulos y fuentes de información, saturados por el “diluvio de información” (Lévy).
A la hora de expresarse, parece que todo vale, que todo se puede decir, porque hay una largamente defendida libertad de expresión. Sin embargo, se olvida que la libertad de uno acaba donde empiezan los derechos de otro, y habrá un derecho a estar en paz, a no escuchar según qué a ciertas horas, o poder elegir cuándo y qué se escucha, porque no siempre tenemos el cuerpo para acoger deportivamente lo que llega. Una buena recepción exige una escucha atenta, un cuerpo descansado, un oído capaz. Y ganas, porque de nada sirve hablar a los que no quieren oir y ya están convencidos de sus ideas. Son como vasos llenos en los que no cabe ni una gota más.
La sociedad olvida que a todo derecho sigue un deber, y que callar no es otorgar, sino reservarse el derecho a no pronunciarse, aunque a veces un silencio puede ser interpretado por ofensa, ignorancia, desinterés, cobardía, etc.
Elegir las batallas que se van a librar es acto sabio. Ya decían aquello de “Predicar en desierto, sermón perdido”. No podemos entrar en todas las discusiones, debates, foros o conversaciones que se presentan. Es mejor dosificarse.
Por otro lado, las redes, esas ventanas permanentemente abiertas, han hecho inmediato y global lo que antes tenía su ritmo y era privado. Ahora saben si has leído o no el mensaje, y cuánto tiempo te tomas en responder, e incluso puedes borrar lo dicho (el viento se ocupaba de borrar, cuando las palabras eran solo voz y no quedaban registradas en aparatitos electrónicos).
Qué peligroso es eso de que todo quede grabado: y nadie nos ha enseñado qué se puede decir y qué no en una sociedad del siglo XXI. Aprendemos pasivamente con malos ejemplos: debates infantilizados, con reacciones emocionales dignas de una verdulería, concursos sin valores morales, famosos sin autoridad en ningún campo, reality shows sin control de insultos, verbalizando lo primero que viene a la cabeza, sin medir el impacto que ello puede causar en una audiencia infantil. Lo mismo ocurre con las imágenes, cada vez más cruentas y sexualizadas. Por otro lado, no deja de llamar la atención la tendencia a exponer la vida y sentimientos más íntimos en redes de desconocidos, buscando aprobación o consejo. ¿Dónde queda una ética de la comunicación?

El silencio es al habla lo que la pausa a la música. La palabra se incardina en el silencio: lo rompe, lo pauta, lo modula, lo realza, le da sentido. Su arte es una sabiduría adquirida: manejar la lengua es como aprender a dominar una espada bífida, cuyas dos caras tantas bendiciones nos traen, como condenas. Es bien sabido que lo que contamina al ser humano no es lo que introduce por su boca, sino lo que sale de ella.
El silencio, como el medicamento, ha de ser usado en las dosis exactas para generar su beneficio. Así, entre el elogio, la oratoria y la poesía están los florilegios verbales. En el extremo opuesto del espectro, la emisión desmedida, el exabrupto, la vulgaridad, sin control en calidad ni en cantidad, ni en adecuación del registro (formal, informal), ni en elección de términos.
Baltasar Gracián era un ejemplo magnífico en el don de la mesura y el sentido. O Quevedo. Decían lo justo y necesario de la mejor manera posible, con las palabras apropiadas, sin excesos ni redundancias. Quizá no baste con aprender en la escuela. Hacen falta modelos, en redes, en medios de comunicación, que demuestren lo que es un icono de la oratoria.
Mientras tanto, podemos ejercitarnos en callar. Es como el arte de enfadarse: saber cuándo callar, qué callar, ante quién, en la dosis exacta. Evitar cometer “sincericidios”.
Hacen falta muchos retiros de silencio. Por ejemplo, cuando a uno le operan y le prohíben hablar, se da cuenta de qué pocas palabras son necesarias realmente. Al final, todas son supletorias, y las que más nos duelen si no llegamos a decirlas, son apenas cuatro expresiones manidas, que tienden a perder su significado: lo siento, gracias, te quiero, te perdono. Llaves para la liberación propia y ajena. A ese breve repertorio añadiría apenas: sí, no.
A menudo callar evita conflictos. No obstante, cuidado: callar cuando se debe hablar, te omite y ningunea, y acumula violencia contra tu propia voz, que tomará la forma de una pasividad agresiva. Estallará en el momento menos pensado, salpicando de rabia a personas que probablemente ya no tengan nada que ver con el incidente original. Para eso hay que aprender comunicación no violenta, ser asertivo, respirar hondo, medir las palabras, meditar.
Las palabras se cargan de sentido y autoridad cuando son vividas, ejemplificadas, reflexionadas, usadas con precisión. Hablar con arte es esculpir con un cincel de cuidado cada detalle: revisar, corregir, pulir.
Hablar poco, diciendo mucho, ese es el desafío. Bien lo saben muchas madres, padres, abuelas, abuelos, que, con una mirada, cambian nuestros actos. Como dije en un poema hace años: “solo quien calla contiene/ fuerza suficiente para el grito”.